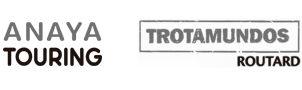Texto: Àlex Tarradellas
Acuarelas de Pablo Rubén López
Muchos viajes han quedado pendientes y con ellos la ilusión que provoca descubrir un nuevo rincón, una callejuela con encanto o el bullicio de una gran ciudad. Volveremos a viajar y, hasta que eso suceda, no vamos a dejar de soñar con nuestra playa preferida, a planear nuestra próxima aventura o a ansiar volver a ese lugar que tanto nos hizo disfrutar. Desde Anaya Touring y Trotamundos vamos a seguir recomendando en este blog, tan viajero, los libros que os hagan soñar con el próximo viaje, pero desde vuestras casas porque soñar e imaginar también es una manera de viajar.
Los sentidos son la puerta de entrada a un sinfín de emociones y sensaciones que hacen que podamos recordar todo lo que hemos experimentado en la vida, así que te pedimos, viajero, que nos leas con ellos más despiertos que nunca para experimentar el viaje a través de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto.
En este primer texto, de los próximos que nos esperan, vamos a viajar a través del sentido de la vista y lo hacemos con un guía inmejorable, Àlex Tarradellas, para describir una Lisboa llena de belleza, que unido a la capacidad artística de Pablo Rubén López para plasmarlo, como nunca habías imaginado antes, en sus impresionantes acuarelas, esperamos trasladarte al mismísimo barrio de Alfama. Ambos han publicado el libro Acuarelas de viaje. Lisboa.
Abre la puerta a la imaginación y, como no, a la lectura.

MALDITA SAUDADE
Todas las ciudades son navíos
Sophia de Mello Breyner Andresen

De madrugada, mientras cruza el Tajo en el transbordador, doña Felicidade fuerza la vista para avistar el reflejo plateado de un delfín alumbrado por la luna. La visión del puente iluminado se mezcla con los recuerdos de su infancia, en los que una numerosa familia de cetáceos jugueteaba alrededor de las embarcaciones que surcaban las aguas soñolientas del estuario. Ha llovido mucho desde entonces y, desde la década de los sesenta, con la excepción de algún delfín descarriado, la contaminación y los cruceros han contribuido a ahuyentar cualquier intento de realojamiento familiar. Doña Felicidade había nacido en un callejón empedrado de Alfama, flanqueado por cuidadas y frondosas plantas. Nació, creció, procreó y siguió creciendo en el mismo hogar, y habría fallecido allí junto a su marido si no hubiera llegado un alma despiadada con una orden de desahucio. Al igual que sus amigas doña Conceição y doña Inocência, se vio forzada a abandonar su querido barrio. Por suerte, las tres, así como otros vecinos, poco a poco fueron reconstruyendo en Cacilhas, en la otra orilla del Tajo, el alma de Alfama, que con el aumento de efímeros turistas se había convertido en una especie de Torre de Babel con ascensores automáticos en la que cada vez menos gente se saludaba. Los alquileres estaban por las nubes y las conversaciones de ventana a ventana cada vez eran más caras.

La saudade portuguesa es muy poderosa, y doña Felicidade necesita tanto volver a Lisboa como Lisboa necesita a doña Felicidade. Cualquier ciudad necesita ser observada con una panorámica de recuerdos, de luces y sombras, de alegrías y tristezas, que no se aprecian a simple vista. Al igual que su madre, empezó a trabajar de varina a los catorce años, vendiendo por las calles de Alfama, descalza y con un cesto de mimbre en la cabeza, la pesca que traía su padre de madrugada. Como su nombre indica, a su paso irradiaba felicidad. Con sus ojos pequeños y vivaces, color verde estuario, deambulaba sin rumbo por el dédalo de callejuelas en busca de más belleza y, si se distraía, acababa traspasando el perímetro de Alfama. A veces, igual que ahora, se entretenía en la Feira da Ladra encandilada por el trajín provocado por el mercadillo, una auténtica explosión de colores. En otras ocasiones prefería subir hasta los miradores de Graça y de Senhora do Monte, desde donde se sentía importante y cada vez más más unida a esta ciudad blanca de tejados rojizos, de fachadas encaladas, pintadas con colores vivos o recubiertas de azulejos. Podía pasarse horas con la mirada perdida en el castillo, las calles ajetreadas de la Baixa y, al fondo, el sempiterno Tajo. Por las noches, ataviada con alhajas doradas y un chal negro bien planchado, algunas tascas reclamaban su presencia para que cantara un fado a cambio de la cena.

Al atardecer, mientras vuelve a su casa con el transbordador canturreando a Amália Rodrigues, doña Felicidade mantiene los ojos fijos en Lisboa. Los recuerdos de su juventud se difuminan en el crepúsculo hasta que el Atlántico engulle el sol. El parpadeo de las primeras luces de la vía pública se refleja en las olas confundidas de agua dulce y salada, y la exvarina, también desorientada, ya no sabe quién se mueve, si ella o la ciudad que navega. Con la cabeza apoyada en el cristal y acariciando el chal, sin perder de vista su amada Lisboa, dos aletas de delfín surgen ante sus ojos entre las olas, a contracorriente. «¿Será que han llegado para quedarse?», se pregunta.